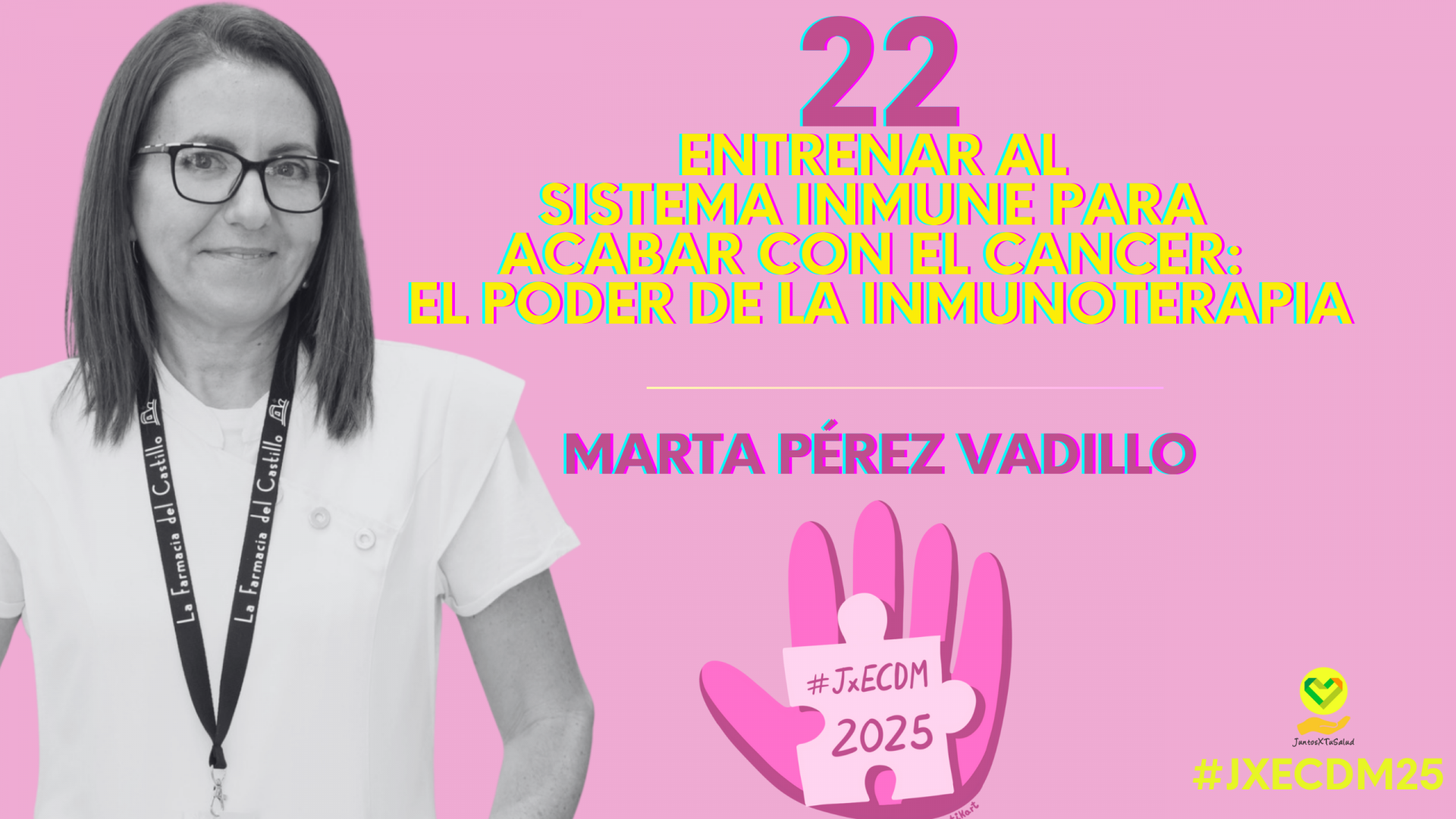Un giro radical en la historia del cáncer
Durante décadas, el tratamiento del cáncer se ha basado en atacar las células tumorales desde fuera: con cirugía, radioterapia o quimioterapia. Todo cambió cuando los científicos empezaron a hacerse una pregunta diferente: ¿Y si pudiéramos enseñar al propio sistema inmune a reconocer y destruir el cáncer, como si fuera un virus o una bacteria? De esa idea nació la inmunoterapia, una de las revoluciones más esperanzadoras de la oncología moderna.
¿Qué es exactamente la inmunoterapia?
La inmunoterapia no ataca directamente al tumor, sino que reactiva nuestras propias defensas para que ellas lo hagan por nosotros. El sistema inmune, en condiciones normales, puede detectar células tumorales, pero el cáncer suele desarrollar mecanismos de evasión. Aquí es donde actúan los tratamientos inmunoterápicos. Entre las principales estrategias destacan los inhibidores de puntos de control inmunitario como los anticuerpos monoclonales anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab), anti-PD-L1 (atezolizumab) y anti-CTLA-4 (ipilimumab). Estos fármacos bloquean las señales que impiden a los linfocitos T actuar contra el tumor, liberando su capacidad citotóxica. Otra aproximación avanzada son las terapias CAR-T, en las que se modifican genéticamente células del sistema inmune del propio paciente para que reconozcan un antígeno tumoral concreto y lo destruyan con alta precisión.
¿En qué tipos de cáncer se está utilizando?
La inmunoterapia ya forma parte del arsenal terapéutico en varios tipos de cáncer. Está aprobada en primera o segunda línea en melanoma avanzado, cáncer de pulmón no microcítico, carcinoma urotelial, cáncer renal, linfoma de Hodgkin, tumores de cabeza y cuello y cáncer de mama triple negativo (en combinación con quimioterapia). Además, se emplea en tumores con inestabilidad de microsatélites (MSI-H) o alta carga mutacional tumoral (TMB), independientemente del tejido de origen, lo que marca el inicio de una era de tratamientos dirigidos por perfil molecular y no solo por localización.
Retos actuales y futuro esperanzador.
Aunque prometedora, la inmunoterapia no es una solución universal. Uno de los principales retos es que no todos los pacientes responden. Por eso, se investigan biomarcadores predictivos como PD-L1, TMB o linfocitos infiltrantes (TILs), que permitan identificar mejor a los candidatos ideales. Otro desafío son los efectos adversos: al activar el sistema inmune, a veces este puede atacar tejidos sanos, provocando toxicidades inmunomediadas como colitis, neumonitis, hipofisitis o dermatitis. También existen barreras logísticas y económicas, ya que son terapias costosas y complejas de administrar. A pesar de ello, cada año se aprueban nuevas combinaciones (con quimio, terapia dirigida o radioterapia) que aumentan la eficacia y personalizan aún más el tratamiento.
¿Y qué puede hacer la farmacia?
Aunque estos tratamientos se administran en el hospital, la farmacia comunitaria tiene un papel esencial como punto de apoyo al paciente: explicar qué es la inmunoterapia con un lenguaje claro, desmentir creencias erróneas, y detectar precozmente posibles efectos adversos leves como erupciones cutáneas, diarrea persistente o fatiga anormal. También puede recomendar productos adecuados para piel o mucosas sensibilizadas, reforzar la adherencia a tratamientos coadyuvantes como corticoides o protectores gástricos, y orientar al paciente inmunosuprimido sobre autocuidados seguros. Además, el farmacéutico puede educar sobre el uso de suplementos, cosmética y fotoprotectores compatibles, evitando posibles interacciones. Porque el tratamiento no acaba en el hospital: continúa en la vida cotidiana, y ahí es donde la farmacia se convierte en guía, escucha y referencia sanitaria cercana.